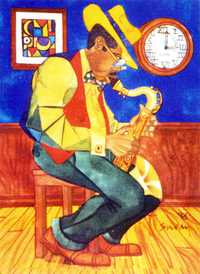BOLIVIA SIN FOTÓGRAFA
23 de abril de 2011
El pasado 28 de enero, con Helena habíamos escrito, “Por el Titicaca”. De ese paseo maravilloso por la isla del Sol, así como de nuestros primeros días en La Paz, una ciudad metida entre las hondonadas de Montañas altísimas, de rostros diversos, engalanados de reverenciables cabellos blancos, Helena sacó fotos muy bellas. Ojalá quiera subirlas a este blog. La Paz es una ciudad de tinte rojizo, color ladrillo, pues sólo en las plazas y calles y avenidas del centro y algunos barrios residenciales, las casas se terminan; en el resto de la ciudad siempre muestran su alma de barro. En El Alto llaman despectivamente a La Paz “La Ollada”, como la h no se pronuncia podría ser la hollada, una mezcla entre aquello que está en la olla y se mira desde lo alto y lo que ha sido hollado.
Reiniciar el viaje, cuando el lugar, dado el tiempo y mi estado de ánimo, ha necesariamente cambiado, ¿implica continuarlo? ¿La Paz es la misma La Paz llegando a pie desde el Titicaca, con Helena y su cámara, después de haber gozado del sol, del agua, de la lluvia, y llegando sola en avión después de la muerte de Guillermo?
LA PAZ
La Paz a finales de enero era una ciudad extraordinariamente seca que por la tarde recibía cantidades de agua de lluvia de un cielo que se abría de repente. En los jardines y terrenos baldíos se formaba mucho lodo. La humedad que quedaba en el aire filtraba ligeramente el sol. A mediados de abril, La Paz es una ciudad seca, de aire transparente, cielos nocturnos extraordinariamente estrellados y días de sol potente. Las montañas que la rodean, el Waina Potosí, el Mururata, el hermosísimo Illimani de tres rostros, brillan siempre en un cielo de azul límpido.
EL ALTO
Y por supuesto el sol quema, a la sombra refresca y de noche las temperaturas bajan a cero grados. Así que, cuando me fui a El Alto, con Pablo Mamani a conocer la Universidad Popular de El Alto (UPEA), una universidad cuya burocracia podría hacer palidecer la de la UNAM y cuyos principios educativos son fluidos y libres, en un contraste realmente excesivo, me tosté al sol de un día sin viento ni polvaredas, sudé y, cuando la noche bajó, sentí que el hielo me recubría la espalda. A las 12 de la noche no podía respirar y tres horas después la fiebre me había subido a 39 grados. Dicen que la gripe expresa una tristeza vieja y que lo limpia todo. Ha de ser cierto.
En El Alto anduve por esta ciudad de migrantes que se formó en el altiplano que sobrasta La Paz, amenaza y acompañamiento crecidos desde la década de 1930, cuando decenas y luego centenares y, en la década de 1950, millares de migrantes llegaron del campo en busca de trabajo fabril. Ciudad que en 1952 participó de la Revolución y en 2003 cercó La Paz, como las tropas de Bartolina Sisa y Tupac Katari lo habían hecho en 1781. Caminé por calles invadidas de pequeño comercio femenino informal, intenté cruzar las avenidas que sólo los minibuses dominan, me llené del espíritu absolutamente indomesticable de su gente (capaz de dejar de llamar hermano al presidente para pasar a llamarlo muchachito, con una baja evidente en el respeto por sus capacidades, cuando se enteró que su gobierno, un gobierno supuestamente revolucionario, emanado del pueblo, y con un fuerte componente aymara, mintió. No robar, no mentir, no ser flojo, dicen que es la regla que desde tiempos incaicos los aymaras han hecho suya y marca la pauta del respeto hacia todas las personas, en particular los dirigentes. En una historia que en pocos meses adquirió tintes de mito, en El Alto me contaron que el gobierno de Evo Morales tiene dos muertos sobre su conciencia y, lo más grave, mintió para justificarse. Parece ser que el gobierno le prometió a unos productores de fruta entregarle unas máquinas para hacer jugo de naranja, no las entregó, se inició un movimiento para exigirlas, el gobierno dijo que había infiltrados de la derecha en el movimiento, mandó la policía, hubo disturbios y la policía disparó… ¿Puede un gobierno democrático reprimir? La pregunta es un verdadero acertijo para las ciencias políticas).
En El Alto también visité con Mildred, una feminista lesbiana aymara muy activa, el centro de salud sexual y reproductiva donde, semana tras semana, acuden las “trabajadoras nocturnas” y donde se reúnen en colectivo tanto las chavas del trabajo sexual como las lesbianas. El centro cuenta con un laboratorio que dirige una bioquímica, y los servicios de una sicóloga, una trabajadora social, tres enfermeras y dos médicos, hombres los dos. El lugar no sólo es limpio, soleado y muy digno, sino que en él se trabaja sobre bases de respeto de los derechos humanos de las personas que hacen trabajo sexual o son portadoras de enfermedades de transmisión sexual, en particular VIH-Sida. Nadie puede ser obligado a la revisión y la discreción sobre las condiciones de salud de las personas son absolutas. El trabajo y las reuniones de los colectivos de mujeres son respetados y el personal médico que no es invitado no se acerca. En ocasiones las “trabajadoras de la noche” son agredidas en sus barrios por los comités vecinales, que han llegado a quemar su local acusándolas de robar el dinero de los hombres y atentar contra las familias.
LA PAZ
Por la gripe tan fuerte que me dio, pasé tres días en la cama, en la casa de Julieta Paredes. Victoria Aldunate, que mientras tanto ha llegado de Chile para vivir con ella e intenta abrir una Casa de Acogida para las mujeres víctimas de violencia con una clara perspectiva feminista, horizontal y no asistencialista, Victoria me ha preparado tecitos y jugos de fruta. De noche tenía verdaderos ataques de pánicos cuando no podía respirar y de día me tumbaba una somnolencia truncada por ataques de tos desgarradora. Al tercer día conseguí que una amiga de Julieta me proporcionara la dirección de un acupunturista, el dulce dr. Bustamante, que con 8 agujas fue a pescar mi chi en quién sabe qué lugar donde lo habían refundido mis pulmones. Inmediatamente me repuse. Me gusta la humildad sapiente de los médicos que han aprendido de la tradición china a cuidar de la salud, y no a taponear la enfermedad, del pueblo. Me cobró 40 bolivianos, 70 pesos mexicanos, 5 dólares, y me curó. Ningún aspaviento, ninguna medicina cara que comprar. Sólo me dijo de no comer lácteos mientras tuviera flemas y de descansar.
Volví a casa con muchas energías, impensables unas horas antes. Pero ya no fui a Coroico en bicicleta por el camino viejo, “el camino más peligroso del mundo”, estrecho y hermoso, que baja de 4900 metros a 3500 en poco más de 25 kilómetros. Un cruce corto por varios pisos ecológicos de alta montaña. El doctor me lo desaconsejó: no, está muy débil, no puede sudar. Carajo, me encanta la sensación de fuerza que me da pedalear en el aire fresco y limpio de las mañana. Será en otra ocasión. ¿Será? Todo lo dejado está perdido, decían los caballerangos italianos cuando yo era una niña.
Así que después de saludar a Julieta y Victoria, y encargar a Leo la transcripción de unas entrevistas, me fui a la casa que Silvia Rivera Cusicanqui y su grupo de reflexión, el Colectivo 2, están reconstruyendo con sus manos para tener un local. Es una casona en ruinas con un gran jardín donde han sembrado papas (que comimos ayer, en la comida de Pascua), maíz (en Bolivia y Perú se domesticó el maíz casi 400 años después que en México y Guatemala, por un camino propio) y diversas verduras.
En enero, con Helena, mientras hablábamos con Silvia y sus compañeras/os, limpiamos y lijamos una raíz que ahora ya está puesta en el dintel de una ventana del segundo piso (de ladrillo, sobre el primero que es de adobe). Le pedí a Stephanie Mavronis, una estudiante de cine de Maryland que comió con nosotras ayer, que me sacara una foto bajo ese dintel para mostrárselo a Helena.

 Ahí estoy, bajo el dintel
Ahí estoy, bajo el dintel
Una pascua linda, laica, alegre. No trabajé nada, sólo traje tres cervezas y miré la revista del Colectivo 2 y el extraordinario libro que escribieron sobre el arte en la colonización y la descolonización del pensamiento, Principio Potosí Reverso, que fue editado por el Museo Reina Sofía de Madrid, respetando no sólo el texto, sino también el diseño del Colectivo 2, y al que ahora urge una segunda edición porque se ha agotado.
Luego me subí a un bus destartalado que terminó el combustible a 40 kilómetros de Oruro, en las puertas de Parias, la primera ciudad construida por los españoles en lo que hoy es el territorio boliviano. Entre los gritos de todos los pasajeros, el chofer salió a buscar gasolina. Por mi deleite, salí a la helada noche de la puna y pude mirar a 4300 metros sobre el nivel del mar el cielo de estrellas diversas, desconocidas, profundas del sur. Aquí dicen que los pueblos antiguos aprendieron las matemáticas y la astronomía mirando las estrellas en los ojos de las llamas durante las noches secas de invierno. La verdad es que en ese silencio enorme me hubiera gustado tener una llama a la que mirarle los ojos en la noche.
ORURO
He dormido en una pensión cerca de la estación del ferrocarril. Un cuartucho pequeño y no muy limpio, en el que me sentí como en una cuna. Caí rendida en mi camita dura de 20 bolivianos, feliz de estar viajando. (Dicen que Gargallo, el pueblo de donde salió mi apellido rumbo a Sicilia, pueblo a donde nunca fui, pero mis hermanos sí, en Aragón, era un pueblo de arrieros de donde, durante siglos, salieron larguísimas recuas de mulas. ¿Arriera soy y en el camino me solazo? La verdad es que en México amo Huixquilucan, el pueblo de mi amigo Carlos Gutiérrez Angulo, el mejor pintor de mi generación, del que también se recuerda que era un pueblo de arrieros entre altos oyameles).
He dormido en una pensión cerca de la estación del ferrocarril. Un cuartucho pequeño y no muy limpio, en el que me sentí como en una cuna. Caí rendida en mi camita dura de 20 bolivianos, feliz de estar viajando. (Dicen que Gargallo, el pueblo de donde salió mi apellido rumbo a Sicilia, pueblo a donde nunca fui, pero mis hermanos sí, en Aragón, era un pueblo de arrieros de donde, durante siglos, salieron larguísimas recuas de mulas. ¿Arriera soy y en el camino me solazo? La verdad es que en México amo Huixquilucan, el pueblo de mi amigo Carlos Gutiérrez Angulo, el mejor pintor de mi generación, del que también se recuerda que era un pueblo de arrieros entre altos oyameles).
A las cinco de la mañana me ha despertado el pitido de una locomotora, un sonido que se retrotrae a mi infancia, tan antiguo como mis primeros recuerdos, un sonido triste, alargado, que sin embargo me encanta. A veces me lo recuerda el silbido de la caldera de los vendedores de camote en la Ciudad de México. Mi amigo Juan Damonte odiaba ese pitido, le desgarraba el alma. A mí, me hunde en un estado meditabundo.
Oruro es la ciudad del carnaval más famoso de los Andes. Diablos de cuernos coloreados y mil perlas y botones, bailes, comparsas, jueves de comadres y jueves de compadres, domingos que prolongan el permiso para el pecado más allá del miércoles de ceniza. Por esas dos semanas al año, Oruro está llena de pequeños lugares donde dormir, que están vacíos casi todo el resto del año.
Por la mañana, el sol da un aire alegre al gran mercado de Oruro, a su bella plaza central, y al monumento del minero. En la Iglesia del Socavón, por donde se puede entrar a un museo enclavado en una mina del siglo XVI, me di cuenta de las narraciones de la historia. La minería colonial empujaba a los hombres a la montaña donde El Tío, o el espíritu de la montaña, prodigaba riqueza y muerte de forma arbitraria, y mantenía a las mujeres en el trabajo de romper la piedra en las afueras de las mimas.
Esperando la entrada al Museo me puse a dar vueltas por los alrededores de la iglesia y me encontré con las oficinas de Kusisqa Warmi, Mujer Alegre, una organización católica, que se reconoce feminista, y cuyo proyecto es acabar con la violencia contras las mujeres. La tipifica en un panel muy grande, lleno de colores, adosado a la puerta -violencia económica, intimidación, violencia sexual, violencia física, control, descalificación- y asienta los derechos de todas las mujeres, no importando la edad. Primero entre ellos: “Yo tengo derecho a no ser golpeada jamás”. Como me hubiera gustado saberlo de niña, ante de justificar la violencia de mi padre como “forma de educación de sus tiempos”. Segundo punto del Acta de Derechos de la Mujer Maltratada de esta asociación de una iglesia todavía ligada a la Teología de la Liberación: “Yo tengo derecho a cambiar la situación”. La cartilla de derechos sigue: privacidad, falta de temor, vivencia de los sentimientos, alegría, salud, expresión de habilidades, ideas y sentimientos, son todos derechos a una vida libre de violencia. Y el mejor de todos, el que concluye la reivindicación “Yo tengo derecho a no ser perfecta”.
En la plaza, me encuentro con una macilenta Feria del Libro de Oruro, que se resume en una hilera de puestos bajo los arcos de la prefectura. Y con dos vendedores de libros maravillosos. Una mujer y un hombre que aman leer, se deleitan realmente con la literatura; a mi pregunta sobre qué escritor/a boliviana/o me recomiendan leer, me sacan una veintena de nombre, todos con sus libros, con sus anécdotas. Compro así Bajo el oscuro sol, de Yolanda Bedregal, poeta y cuentista, escultora y maestra, que con esta novela se volvió muy famosa; los Realtos de Victor Hugo, de Víctor Hugo Vizcarra, un narrador alcoholizado que desde hace 16 años vive en la calle; Cuentos completos y otros escritos de René Bacopé Aspiazu; la novela histórica Potosí 1600 de Ramón Rocha Monroy; y Yanakuna de Jesús Lara, quien según mis dos vendedores es mucho mejor escritor indigenista que el más conocido Alcides Arguedas. Por supuesto, les creo: la simpatía es así, ofusca. Dejo muchos más libros en la banca, no tengo dinero ni hombros para cargarlos.
Y me voy caminando hacia una casa de la que me habló Silvia Rivera, la de un escultor, que aquí todos quieren, que desde hace tres años esculpe únicamente bolas de piedra. ¡Y qué bolas, qué piedra, qué emociones!
Nomás al llegar a la casa de Gonzalo Cardozo, un mural de barro pintado por su hija Tani cuando tenía 6 años, da cuenta que esa es la casa de una familia de artistas, papá, mamá ceramista y cinco hijas, cada una con su pasión y su expresión. María Velázquez, su esposa, nos recibe en la puerta y nos cuenta de cada forma de decir que la vida es creatividad y el arte una forma de devolver lo mucho que recibimos cada día de la gente que nos cuida, de la escuela, del mundo. La cerámica de María tiene una figuración suavemente deformada y colores muy matizados. La escultura de Gonzalo desde siempre buscó en la piedra la expresión de una circularidad, hasta llegar en los últimos años a expresarse en sus esferas, más comúnmente llamadas bolas. En las piedras que recoge por el campo busca la redonda forma del único hogar colectivo que tenemos, la tierra, y la perfecta armonía de la circularidad de las energías. Las bolas de piedras que van al agua corren, las que sostienen el fuego se sobreponen una sobre otra, magma del centro de la tierra que se encuentra en la superficie con el fuego que viene de otra bola ígnea, el sol, las bolas que reposan sobre la tierra son la tierra misma y las que están suspendidas en sus móviles de hierro o suspendidas en árboles forjados juegan con el aire.
Y de las pinturas y cerámicas de Nayra, Wara, Tani, Luli y Kurmi, están llenas las salas, el taller y la cocina, amén que el orgullo de sus padres.
La música de las once mujeres de la Comunidad Sagrada Coca, quienes se han atrevido a desafiar la costumbre -¿regla, imposición?- que las mujeres no tocan los instrumentos de viento en los Andes, y elevan sus cantos y plegarias a Inalmama, se difunde desde la sala de estar. En el patio, Gonzalo cuida que el fuego esté siempre prendido y le echa constantemente hierbas de olor y copal, mirra, incienso, maderas perfumadas.
De repente, esta comunidad de Cronopios bolivianos, felices de no haber salido de Oruro aunque la ciudad es difícil para vivir del arte, me invita a comer. ¿De dónde vienes?, me preguntan y empezamos a hablar. A las pocas horas me sentía como si los hubiese conocido y admirado desde hacía tiempo. Viejos, entrañables amigos.
Me voy de Oruro con algunas esculturas de Gonzalo en la mirada: sus hombres-sol y mujeres-luna en marcha, homenaje a los miles de mineros, profesores, estudiantes, vendedoras que han emprendido manifestaciones y caminos en la historia de Bolivia para cambiar el orden opresivo de las cosas. Sus “curules”, un conjunto de sillas forjadas y ensambladas de piezas metálicas sobre las que está sentado, amarrado, inmóvil el poder, representado por unas enormes nalgas de piedra: el poder como antítesis del amor, que es deseo de posesión e incapacidad de soltar, ofrecer, entregarse. Sus juguetes, su impactante niño de metal con un rostro circular de piedra sobre un cuerpo de metal y con una gran bola en la mano ofreciendo su único lugar, su planeta, para realmente compartirlo.
Sonrío al dejar su casa. Y su gran fuerza me acompaña hasta la estación de buses en la noche.
POTOSÍ
Para mi Gaba Gamma tan enamorada del Potosí de la vida
Tengo sólo palabras para que surja la imagen de cuatro pesadas columnas salomónicas con tanto de racimos de uvas, cruces y gotas de sangre de Cristo en un portal rectangular del mismo color que el grandioso muro de piedras rodadas, traídas del río que separa Sucre de Potosí. Sólo tengo palabras para las calles, las casas de moneda, la primera de 1572 en la Plaza de Armas, y la segunda, de 1773, grande como una ciudadela con sus 150 ambientes, cinco patios, 15.000 m2 de construcción, y cuya edificación fue tan cara que el rey de España creyó que estaba hecha de la misma plata que se iba a forjar en ella. Palabras para contar los balcones de madera labrada, sobresalientes y cerrados para enfrentar los fríos que hacen que haya horario de invierno en las escuelas del Altiplano, en Bolivia: se entra media hora después y se sale media hora antes después del 3 de mayo, día en que la Cruz del Sur se alínea con la tierra, para que los cientos de niños y niñas que engalanan las calles de Potosí no se resfríen demasiado.
A falta de fotos, palabras.
Palabras que saben describir, evocar, jugar.
Sentada en el portal barroco y simple, a la vez, de la iglesia de San Francisco, miro una ventana abierta de donde salen las palabras de un maestro en clase. Arriba, un cielo azul cuya transparencia es fría aunque me esté quemando al sol de estos 4500 msnm.
El Cerro Rico cierra la ciudad al oeste. Es imponente, maravilloso, herido, triste. Por sus curvas perfectas se salen jales grises, de sus originario 5200 metros quedan 4900 después de los derrumbes de los últimos 100 años. Será explotado hasta 2029 porque hay 10000 mineros que no tienen otro trabajo que hacer, si cierran como debería ser las minas ahora. En la imaginería cristiana de la Colonia, el Gran Potosí era representado como la virgen María, su cuerpo era su veste, perfecta, roja, rica, en su cúspide la cabeza, sobre la cual la trinidad hace descender su corona, a sus pies a la izquierda un papa, un cardenal y un arzobispo, a la derecha Carlos V, un príncipe y un soldado. El cuadro de principios del siglo XVIII es anónimo, perfecto, bellísimo. Y tiene otra lectura, muchas otras lecturas posibles. El Cerro Rico es mujer, es Pachamama, tierra sagrada a cuyos pies se prostran los invasores blancos; los hilos de su veste, sus venas de plata, la gente que sube por sus faldas, todo está escrito.
Junto a este cuadro, se extienden las salas de la mayor pinacoteca de Bolivia, la impresionante obra del mayor pintor barroco de América, el mestizo Melchor Pérez Holguin, con sus ascéticos personajes de nariz afilada y ojos hundidos, y Gaspar Miguel Berrio, Luis Niño.
Por las calles de Potosí, en un país que avanza hacia el laicismo, de las cientos de iglesias y capillas coloniales, quedan 13 iglesias abiertas y en el Convento de Santa Teresa, al lado del museo, las monjas todavía preparan ostias y licores.
[PS Para dormir rico, cómodo, entre sábanas de lino y con agua caliente todo el día: Hostal Cerro Rico Velasco, calle Ramos 123: 20 dólares para una persona, 30 para dos, desayuno incluído. Algo caro, ¡para Bolivia!]
MINA LA CANDELARIA
A las 7 de la mañana hace frío en Potosí. El aire límpido parece congelado, los mineros están en el Mercado del Minero comiéndose dos, tres, hasta cuatro sopas y un licuado de leche antes de comprar su coca, su dinamita (cualquiera en Potosí puede comprar dinamita, hasta una niña de diez años, lo cual no es posible en las otras ciudades de Bolivia), su jugo y entrar solo o en grupos de 5, 10 o 14 trabajadores con un jefe, a las diversas cooperativas de minas.
La boca de la Mina de la Candelaria, inaugurada sobre un socavón colonial abandonado desde el siglo XVIII, el 2 de febrero de 1901 y todavía en función, está a 4.700 metros. Funciona como una cooperativa que "cede" por el 12% del recabado el derecho a sus miembros de explotar el cerro. Las cinco mujeres que vamos, tres chilenas, una estadounidense y yo, tenemos permiso, podemos entrar a cambio de regalos: coca, jugo y dinamita.
Entramos por el socavón principal. Muy pronto aprendemos de formas de trabajo y peligros, cambios de temperaturas, movimientos de la tierra, martillos neumáticos, aguas que se filtran, bocacalles y la terrible y peligrosísima velocidad de los carros que se deslizan por vías férreas primitivas; son apenas sostenidos por uno o dos carreros que, desplazando su peso en la parte posterior del vagón donde van colgados, logran que en bajada el carro pueda enfrentar una curva sin volcar sus dos toneladas de materiales.
Bajamos dos, tres niveles. Empieza a hacer calor. Bajamos más, en el séptimo nivel, donde llegamos a gatas por un tunel bajísimo de 50 metros de longitud, ya hace 46 grados. Dicen que en el octavo nivel los mineros se desmayan cuando la tempratura llega a 52 grados. Por suerte está invadido de materiales y no podemos acceder.
Conocemos a Martín, tiene 49 años, aparenta 70, desde los 17 trabaja en la mina. Es un minero solitario, saca 45 kilos de materiales a la semana, ganas menos de 50 dólares y paga puntutualmente su 12% a la cooperativa. Se ha comprado, como todos los mineros, la totalidad de sus materiales. No es casual que trabaje todavía con barreno manual y sea muy feliz de recibir dinamita en regalo.
Con Martín no cruzo más que dos, máximo tres palabras, pero algo en él, ese desapego de la realidad social que manifiestan ciertas personas que trabajan solas en contacto con el odio o el amor de sus vidas, la tierra, el cerro, la veta, me mueven las tripas muy hondo. Lo admiro, lo envidio, lo temo. Yo podría fácilmente ser él. Me gusta que trabaje sin patrón. Me gusta, me gusta. Me imagino que no ha de tener ningunas ganas de salir del socavón cuando se acaba el día y que sus trescientos hojas de coca en la boca son su compañía más expresiva. Bate y bate el barreno con el martillo. Sus manos no parecen duras, hay una caricia alrededor de la veta. Diosas, pero qué pendejadas escribo...
La vida en las minas es difícil y las cucharitas de plata del café tiene un precio humano nada despreciable.
DE UYUNI A ATACAMA
Para Coque, que sabía del frío y me puso sobre aviso, aunque yo no le hice caso
Que la excursión térmica fuera tan extrema lo dudaba, pobre de mí: cuando el viento amaina, de día, se puede pasar de sus helados y veloces 3° o 5° celsius a unos 20° al sol, pero de noche, apenas el ocaso se perfila detrás de las montañas que coronan todo el desierto de Chiguana, todo el salar de Uyuni, todas las peñas de más de 5000 metros apenas nevadas gracias a que este año el Fenómeno de la Niña trajo algo de agua a estas sequísimas alturas; digo apenas el sol se pone detrás de estas montañas la noche llega con sus menos 5° y acrecienta sus fríos hasta los -15° o -20° que campean poco antes del alba.
La belleza es tal que me duele que Helena no esté viéndola conmigo. La sal brilla al sol y, en estas noches sin luna, la Cruz del Sur se va enderezando en espera del 3 de mayo, día en que va estar perfectamente alineada con la Tierra (¿será ese el origen de la fiesta de la Santa Cruz en México?). Siempre he sentido muy hondo, cuando estoy enamorada o extraño con ternura a alguien muy amado, que la belleza que no se comparte es incompleta. Lo recuerdo desde que era muy joven, casi una niña, cuando fui por primera vez con la escuela a conocer unos jardines en las afuera de Roma: los arcos, las fuentes, los árboles muy altos que lanzaban unas sombras cómplices sobre taludes de flores, me hacían añorar a mi amiga como una daga.
Hoy extraño a Helena. Miro los vagones y las locomotoras, las calderas, los trozos de vías abandonados en una especie de cementerio de trenes barrido por el viento y corroído por la sal y pienso en las fotos que haría mi bella hija de estos herrumbrosos restos que se hunden en la arena. A pocos kilómetros al oeste está Chile, al sur Argentina, y la estación de Uyuni fue desde principios del siglo XX hasta hace unos treinta años el lugar donde trabajaban los mejores mecánicos ferroviarios de América del Sur. Ahora todo se lo come el polvo.
Luego, el inmenso salar del que se extraen bloques blancos veteados de café para el transporte en llamas y quintales de sal en camiones para ser yodatados y vendidos en toda América, me es doloroso. ¿Dónde está mi amada, para qué mirar a este CESSNA que aterriza en la dura sal y del que baja una pareja de franceses, ambos aviadores, él de una línea comercial y ella empleada en una empresa agrícola, con una niña de tres años que se asemeja por vivaz a lo que ella era hace tan sólo 13 años? ¿Para qué quedarme mirando a esta joven escultora de la sal a la que compro un candelabro blanquísimo?
Pienso que mi amada odia el frío, que realmente sufre cuando las manos se le congelan y la nariz se le vuelve dolorosamente roja. Quizá no tener fotos de estas bellezas es una forma de evitarle el frío, de protegerla. Pobre consuelo; en realidad, para calentarla, quisiera tenerla apretada entre mis brazos, poner sus delgados pies bajo mi suéter, sostener sus manos sobre mi panza. El alma se me sigue haciendo agua cuando levanto la vista al cielo azul cobalto, sin una sola nube y veo el galope de una mandria de vicuñas, elegantísimas, libres como este aire helado.
Hemos rentado un Land Cruiser entre seis; es cómodo y el chofer conoce muy bien las rutas que cruzan estos desiertos, montañas, formaciones rocosas, lagunas turquezas, verdes, rojas según el plancton y los microrganismos que las habitan (eso sí, todas muy bajas, 35-60 centímetros de profundidad, resultantes de la actividad volcánica del terciario y el cuaternario). La pareja de franceses es dulce e inteligente, el peruano es un militar de vacaciones, un amante del deporte extremo que habla constantemente de su madre y de su hija (con los franceses lo hemos apodado “el espía” porque es demasiado limpio para viajar como nosotros lo hacemos), las gringas, unas jovencitas alegres de Oregón que gustan de la mantequilla de cacahuate. Por momentos en el auto todo el mundo habla, se cuenta, se dice cosas; de repente el silencio cae ante espectáculos que no pueden tener comentarios. Montañas que rodean salares, pasajes entre rocas esculpidas por el viento y de mil formas, desde la de un cóndor al despegar, hasta la cabeza de una gallina, un árbol de piedra, la ventana sobre el mundo que el mundo necesita. Formas de volcanes apagados que quizá en épocas remotas escupieron a kilómetros estas rocas enormes que se fueron organizando cómo pudieron o cómo la suerte quiso a lo largo de pistas interminables por arenas doradas, negras y blancas. Tierras verdes cobre, amarillas azufre, rojas hierro, café. Valles que rematan en lagunas saladas. Una mina de azufre abandonada hace cuarenta años, con sus techos de lámina que chirrean en el viento.
La primera noche llegamos a un hostal en Villa Alota (lo único nuevo que hay en el pueblo es una escuela primaria, inaugurada hace cinco años por Evo Morales). Las camas en los dormitorios son bastante desvencijadas, pero hay una ducha con agua caliente; nos avisan: es la última de aquí a Chile. Los gringos que van llegando en otros autos se ponen en cola, todos con sus toallas alrededor del cuello, los demás nos encogemos de hombros y nos dirigimos a la cocina donde hay una chimenea prendida y varias mesas. Un té hirviendo con este frío es un apapacho al alma. La segunda noche dormimos a menos de un kilómetro de la Laguna Colorada, seis kilómetros cuadrados de aguas rojizas, teñidas por un alga cianófila. Ahí se aprontan a migrar hacia el norte más templado tres colonias de flamencos: el flamenco andino de largas patas amarillas, alas rojas y cola negra, el flamenco de James con su pico tricolor y las patas rosas, y el más común flamenco chileno, de patas grises. Increíble, pero estas lagunas enclavadas en un desierto que se extiende de Bolivia a Chile y a Argentina a 4.500 metros sobre el nivel del mar, separadas entre sí y muy poco profundas, tienen sus gaviotas: ¡las gaviotas andinas! Y, por supuesto, unos cuantos patos y un gorrioncito simpático al que le dicen pájaro minero.
La tercera mañana de viaje hay que desafiar el hielo polar del amanecer y alistarse a las 4.30 de la mañana para ir admirar los geysers que levantan sus columnas de agua y vapor hasta que el sol sube. Subimos las mochilas y sentimos los dedos agarrotarse de frío. El auto corre en la noche. El último gajo de luna se ha levantado y parece arrastrar una tenue luz que se tarda y se tarda en darle forma a las siluetas de las montañas al este. Dos estrellas desconocidas se balancean bajo la luna menguante. Poco después el cielo es ceniza, luego violeta, a 4900 metros, en un valle llamado Sol de Mañana, amplias nubes de vapor se estrellan contra los vidrios de nuestro jeep y se congelan. Bajamos: de la tierra seca sale el silbido constante que acompaña los geysers, la presión tiene su música. En pozas rodeadas de hielo, el lodo sulfuroso hierve, los vapores se van perdiendo en la luz que empieza a ponerse celeste.
Cuando volvemos al auto, me duelen los pies, la nariz, las manos y siento el hielo correr por mi espalda. Por suerte, una veintena de kilómetros más allá, tras cruzar el paisaje mágico del salar de Chalviri, extenso y salpicado de pequeñas lagunas, los volcanes han dejado otro regalo: una poza que se abre a la Laguna Blanca, rodeada de patos y gaviotas andinas. Sus aguas son calientes y, aunque para entrar hay que pisar bloques de hielo con los pies descalzos, nos consuelan de las bajas temperaturas de la desmañanada. Además, tres días de polvo, sal y lodo ameritan un baño. Hasta yo puedo admitirlo.
Al final del Desierto de Dali, tras dejar atrás el espectáculo del turquesa tornasolado volviéndose esmeralda en las aguas de Laguna Verde, nos separamos. Yo voy a cruzar la frontera con Chile, una frontera que, de no ser por los hombres vestidos con uniformes distintos, no se percibiría, porque el desierto, los volcanes, las lagunas no reconocen límites, así como tampoco lo hacen las llamas, las vicuñas, los ñandús (también llamados suri o avestruces andinos, del que divisamos uno al atardecer del primer día, en el Desierto de Siloli), los escasísimos gatos andinos (Bolivia no me iba a dejar sin ver uno: a treinta metros de la frontera, cuando ya desesperaba ver este felino chico, elegante e inofensivo para los seres humanos y sus animales, que está en verdadero peligro de extinción, un ejemplar de cola moteada de negro y pelambre solar cruzó la pista lentamente para dirigirse a un costón de rocas), los flamencos y la sal, la desértica sal.
Helena, Helenita, a ti y a Tibas les regalo estos colores que tengo en los ojos, este cielo sin fin ni manchas, estas montañas de formas puntiagudas y señoriales, estos valles desérticos y profundos, estas estrellas que de tan diferentes no puedo ubicar, esta sal que brilla al sol y a la luz de los faros del jeep de noche, estos lentos amaneceres. Les regalo esta honda pena de no estar con ustedes viéndolo todo, aprendiendo, aprendiendo…