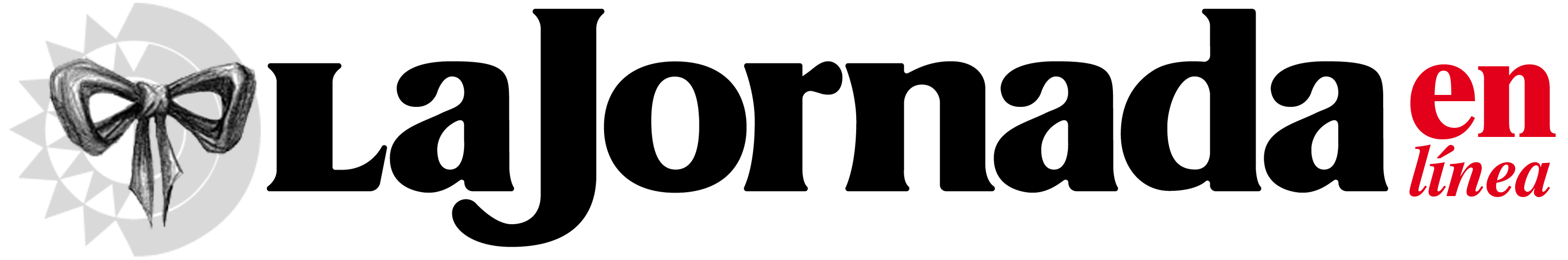Del bus al avión, de Morelos a Chihuahua, México es mi primer, mi más amado, mi nada fácil territorio de diálogo y admiración con las mujeres latinoamericanas.
México es mi primer viaje. El constante, el que no termina.
México es una historia que me gusta escuchar, en que quiero intervenir.
Así que vuelvo a las tortillas recién echadas al comal en las faldas del Popocatepetl, sorteo una tromba de agua que deja Cuatla sin luz por media hora, me subo a un avión entre menonitas y rarramuris y llego al estado que todo México teme y que está enseñando a todo México cómo resistirse a ser derrotadas por la violencia institucionalizada de la delincuencia organizada. Chihuahua es para mí una enseñanza sin fin.
Desde luego, voy porque estoy invitada.
Invitada a hablar.
Quisiera escuchar a estas mujeres maravillosas, pero digo:
Me resulta extraño, aunque me da muchísimo gusto haber sido tomada en consideración para poder hacerlo, estar hoy aquí en Chihuahua para hablar de nuestra situación y nuestra posición política como mujeres ante un siglo XXI que se nos abre, a nivel mexicano e internacional, como conflictivo desde la perspectiva económica, social y de seguridad personal y colectiva. Hace poco más de un mes estaba en Bolivia, punto de llegada de seis meses de viaje de comunidad en comunidad escuchando a las mujeres de diversos pueblos originarios hablar de su condición como mujer y sus perspectivas de liberación. Volví por motivos ajenos a mi voluntad, pero muy arropada por la gente que más amo. Ayer estaba en Hueyapan, Morelos, una comunidad náhuatl, donde las mujeres y los hombres se han organizado de forma autónoma para la defensa del agua, de la tierra y de la economía agrícola y donde se está llevando a cabo el VI Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de las Américas.
Estas actividades, estos viajes, muestran claramente que estoy convencida que el feminismo necesita abrirse al diálogo con las mujeres todas; eso es, debemos volver a dialogar entre nosotras, liberándonos de ideas compradas o que nos venden, para efectuar la gran revolución epistémica, es decir la gran revolución del aprendizaje, que nos va a llevar a cambiar las relaciones jerárquicas entre mujeres y hombres, entre mujeres de diferentes culturas, entre mujeres de diferentes clases sociales, lo cual en América, o si prefieren en Abya Yala, el nombre kuna que designa a nuestro continente sin asignarlo a una condición colonial, pues lo cual en Abya Yala implica desconstruir, desechar, superar el racismo.
Como ustedes saben, hace 101 años la socialista alemana Clara Zetkin, fundadora de la revista Die Gleichheit (La igualdad), propuso instaurar un día internacional de homenaje a las mujeres obreras que habían dado su vida para exigir una mejora sustancial a sus condiciones laborales. Lo hizo durante el II Congreso Internacional de Mujeres Socialistas, realizado del 25 al 27 de agosto de 1910 en Copenhague, ante un centenar de delegadas de 17 países.
Las razones de tal propuesta eran evidentes, pues entonces como es nuevamente cierto hoy, la jornada de ocho horas era una utopía, así como lo eran el derecho a la sindicalización, a la seguridad social, a la salud y al retiro, las vacaciones pagas, el acceso a la educación, guarderías seguras para las hijas e hijos, el pago de horas extra y la igualdad salarial con los hombres. Por supuesto, en 1911, cuando se conmemoró por primera vez el Día Internacional de la Mujer, una de las principales demandas feministas era el derecho al voto activo y pasivo, mismo del que hoy las mujeres gozamos, aunque, en la confusión política en que nos vemos envueltas, por momentos nos asalta la duda de que sirva de algo.
De ninguna manera quiero menospreciar la importancia de haber accedido a la ciudadanía, lejos de mí la idea de disminuir el valor del instrumento legal con el que sufragar la propia opción por un tipo de gobierno mediante la elección de los y las representantes de un colectivo nacional. Únicamente quiero darle voz a una incómoda sensación que muchas compartimos, pues parece que hoy el voto reviste una importancia mucho menor que hace cien años para la manifestación de nuestra voluntad y muchas mujeres y hombres empezamos a dudar de que sufragarlo sea algo más que una formalidad de la burocracia política. En otras palabras, quiero subrayar la crisis del sistema y, a la vez, la necesidad que las mujeres hagamos nuestra la democracia, que le demos un significado desde nuestros cuerpos y nuestra vital necesidad de ser parte de la política como sistema de organización de la colectividad.
Actualmente las mujeres sabemos que, a 100 años de iniciar un movimiento mundial para el reconocimiento y la visibilidad de nuestras demandas y nuestras vidas, en todo el mundo seguimos siendo discriminadas, violentadas, asesinadas y nuestros derechos siguen siendo ignorados y pisoteados por las sociedades y los Estados. Sin embargo, votamos proyectos, escogemos representantes, nos dirigimos a las instancias nacionales e internacionales para reclamar la protección de los derechos que vamos identificando como fundamentales para nuestro bienestar. La molesta sensación de que las personas que hemos votado no responden a los motivos por los cuales las hemos escogido, nos lleva a percibir los instrumentos legales de la democracia como el andamiaje de una estructura inmovilista, conservadora.
Es un hecho que entre los sectores populares, juveniles e intelectuales de todos los países se extiende la sensación de que hay algo de hipócrita y mentiroso en la idea, repetida machaconamente por todos los medios, que la democracia coincide con la posibilidad de emitir un voto, cuando en ningún lado parece que el pueblo, entendido como un colectivo plural de mujeres y hombres, puede expresar su mandato y demandar la realización de peticiones correspondientes a sus necesidades. Eso es, se extiende la sensación de que los candidatos y candidatas (aunque éstas sean siempre menos que aquellos) a ser nuestros representantes no responden a nuestros intereses, nos son impuestos por estructuras ajenas, o son impedidos por dinámicas que los trascienden a trabajar para el cumplimiento de lo requerido por sus votantes.
La violencia callejera, la organización delincuencial, el ejercicio de la censura, las agresiones misóginas, la represión de las sexualidades, el racismo, el abuso de autoridad, el excesivo enriquecimiento de algunas personas o grupos, la criminalización de la crítica, la destrucción ambiental, el control de los cuerpos, la ilegalización de las migraciones, el uso de nuestros impuestos para el pago de militares y policías siempre más represivos son, de hecho, mecanismos con los que la política de la representación es disminuida, cuando no directamente impedida.
Es difícil creer que un gobierno responda a un pueblo cuando las organizaciones civiles con las que intenta sustituir el vacío de acción al que lo han orillado los partidos y las instituciones estatales, y que desde hace unos treinta años imponen el reconocimiento de su función política ciudadana, son perseguidas y sus activistas, mujeres y hombres, son asesinadas, silenciadas, amenazadas.
A las mujeres, en particular, nos resulta difícil creer que la democracia que sostenemos con ponderar y sufragar nuestro voto sea real cuando, al demandar reformas legales de los gobiernos electos, impulsamos de manera organizada que se promulguen leyes que son sistemáticamente incumplidas en nuestra realidad cotidiana. Para poner un ejemplo, ¿cómo podemos creer que es democrático un gobierno que irrespeta su propia Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, si el más simple, el fundamental derecho a la vida, nos es arrebatado por cualquiera sin que el estado, sus instituciones y sus agentes, intervengan para protegerlo?
Si a ello agregamos la sensación de ser abusadas en nuestras expectativas de vida, de acceso al conocimiento y de justicia por las empresas transnacionales e industrias petroleras, mineras, farmacéuticas, militares, financieras, alimentarias, de alta tecnología, mediáticas y de entretenimiento, para las que nos crece cada día más la duda que trabajan las policías, los jueces y los ejércitos que deberían garantizarnos el ejercicio de nuestros derechos, la crisis de validez del sistema democrático se amplía hasta dejarnos con la sensación que no tenemos salida.
En los últimos años, las mujeres hemos vivido un vertiginoso retroceso en relación a los derechos que peleamos desde la década de 1970: los feminicidios se han incrementado en más de un 40% en México y América Central desde el periodo 2005-2009 (en México eso se refleja en los datos del INEGI, que por momentos son dramáticos, como cuando revelan que desde ese periodo el incremento de los asesinatos de mujeres en Baja California ha sido del 450%), las autoridades minimizan el problema y no hay respuestas adecuadas a esta escalada mortal, la televisión y la publicidad utilizan nuestros cuerpos como productos comerciales, el hostigamiento sexual es tratado con ligereza por quienes deben combatirlo, la educación sexual es soslayada en las escuelas, la trata de mujeres y la esclavitud sexual es minimizada por las autoridades judiciales, seguimos ganando menos que los hombres a pesar de que las exigencias sobre nuestra preparación y nuestro aspecto físico y de presentación sean mayores y seguimos siendo no contratadas o despedidas de los trabajos cuando estamos embarazadas. No obstante, parece que ya no somos capaces de exigir el reconocimiento de nuestros derechos como en 1911, ni de dar vida a un movimiento libertario y masivo como el que se generó mundialmente alrededor del feminismo de la liberación en la década de 1970, porque suponemos tener los derechos que en ese entonces pedíamos.
Se trata de una debilidad aparente, sin embargo. En realidad las mujeres hoy nos confrontamos con reacciones brutales a nuestra mayor libertad de movimiento y decisión, alcanzada gracias a los feminismos de principios y de finales del siglo XX. Detengámonos un momento sobre dos ejemplos de nuestra realidad, pensemos en los asesinatos como mordazas y en la construcción de grupos de mujeres patriarcales organizados para golpear a las mujeres que se reivindican como personas autónomas del sistema patriarcal. En Chihuahua, donde la persecución de las familiares de las defensoras de derechos humanos se ha convertido en una práctica desestabilizadora de la relación entre sociedad civil y autoridades bastante común, es fácil entender lo contundente de la actual exigencia política de confrontación de las mujeres con la reacción de los sectores conservadores, sectores capaces de utilizar aliados que en momentos de mayor sosiego tienden a esconder y calificar de lo que son: bandidos, elementos antisociales, delincuentes.
La apariencia de la menor fuerza y contundencia de nuestro accionar, de todas formas, devela la crisis de la organización política que acompaña la crisis de la idea de democracia representativa.
Donde no hay organización partidaria ni movimiento social, la atomización de la participación ciudadana puede provocar la desaparición del reconocimiento de las mujeres como sujeto colectivo y devenir en una hiperindividualizada reivindicación de opciones comerciales. A favor de esta atomización, desde la década de 1980, han actuado voluntaria o involuntariamente las Organizaciones No Gubernamentales y las asociaciones civiles que atendían casos, proyectos y sectores específicos de mujeres, haciéndoles perder el enorme panorama de su necesidad de liberación sexual. Ahora bien, la violencia cotidiana pone a todas las mujeres ante la realidad de tener que garantizarse la sobrevivencia por sus propios medios, los de la solidaridad feminista.
Los secuestros y asesinatos de los familiares de mujeres que se han distinguido por exigir justicia en el mundo, los asesinatos de Marisela Escobedo y Susana Chávez, así como el de Josefina Reyes, su hermana, cuñada y otras mujeres en Ciudad Juárez, y los demás casos de violencia misógina institucional pueden exasperar la necesidad de solidaridad entre nosotras; y también pueden unirnos en el estallido de una rebelión como nuestra oportunidad de liberarnos y vivir.
Raúl Zibechi, el acompañador uruguayo de los movimientos sociales en América Latina, sostuvo en un artículo publicado el 24 de febrero de 2011 en La Jornada que, actualmente, la creciente desarticulación del sistema capitalista “se va a llevar por delante a muchos gobiernos y también algunos estados, sean conservadores, progresistas o del color que deseen pintarse. Entramos en una fase de descontrol generalizado –agrega- en la cual las viejas fronteras izquierda-derecha, centro-periferia y hasta las ideologías hegemónicas, tenderán a desdibujarse”. Hace dos años, Zibechi y yo coincidimos en Colombia. Fuimos a conocer el proyecto de una escuela fundada, sostenida y apoyada por una panadería autónoma de pobladoras, una escuela sin puertas de cuya biblioteca nunca ha desaparecido un solo libro. Maestros, fundadoras y estudiantes afirman que una escuela no tiene porqué tener puertas, pues es un espacio necesario a la sociedad y ésta no puede darle miedo a sus miembros. Estábamos muy emocionados por el aprendizaje de autonomía que recibíamos en una de las ciudades perdidas que el gobierno de Uribe definía como de las más peligrosas del mundo, Ciudad Bolívar. Entonces, Zibechi me dijo que para él el sujeto político del siglo XXI es “la madre popular”, un sujeto que bien puede ser mujer u hombre pero que es femenino en su construcción social, así como era masculino, fuera mujer u hombre, el obrero de la lucha fabril de los siglos XIX y XX. La madre popular es un sujeto político capaz de acompañar y arropar a las personas concretas que participan de movimientos antisistémicos activados por los sectores populares; un sujeto que, a la vez, modifica los ejes analíticos de la realidad y organiza su actuar alrededor de elecciones éticas.
Yo nunca he tenido dudas de que el feminismo sea un movimiento social y que como tal participa de las luchas emancipatorias de la humanidad. Sin embargo, creo que como las luchas populares que se están llevando a cabo en Bolivia, en los países árabes, en Wisconsin, como el movimiento de resistencia contra el golpe de estado en Honduras y como el fortalecimiento de las nacionalidades indígenas de Abya Yala, el feminismo actúa contra la tiranía de los poderes instituidos, contra el patriarcado y sus redes misóginas, y no repara si se escudan bajo máscaras de izquierda o de derecha, si son dirigidas por el empresario Berlusconi o el revolucionario Daniel Ortega, ambos hostigadores de menores de edad. El feminismo no puede sostenerse en cálculos de conveniencias.
Menos aún en las sociedades latinoamericanas, todas de origen colonial pues ningún pueblo originario puede reconocerse ni en lo latino ni en lo americano. En nuestras sociedades el racismo es pan de cada día aunque la retórica cultural lo niegue (la retórica del mestizaje generalizado), y la discriminación de género se ha erigido en un patrón de occidentalidad, adquiriendo rasgos de represión de las identidades sexuales disidentes, sean éstas las identidades de mujeres no dominadas, de hombres y mujeres no heterosexuales, o de hombres no machistas, se expresa en todos los espacios de convivencia.
Nunca podemos olvidar, si tenemos un deseo de transformar la realidad más fuerte que la duda o decepción que sentimos ante la idea de democracia, que sexismo y racismo son construcciones coloniales que tienden a negar que a) no somos europeos ni descendientes directos de los conquistadores y b) que no somos todos hombres, invisibilizando tanto la historia indígena que nos conforma como el hecho que todos los pueblos son en un 50% femeninos.
Desde hace más de 500 años las mujeres somos usadas como piezas políticas de los intereses de la jerarquía católica blanca y colonial, que manipula a los grupos de poder económico, y a los gobiernos que éstos impulsan, para que controlen nuestra sexualidad y coarten la libertad que tenemos de decidir sobre el ejercicio o menos de nuestra maternidad. La actual campaña de la iglesia católica para el reconocimiento del derecho a la vida de las células fecundadas (o, como eufemísticamente dicen, de la vida desde la concepción) corresponde a un ejercicio de negación del derecho al ejercicio de la democracia. Es parte de la construcción de la sensación difusa de que la democracia es un fraude, porque la elección real, que es la elección de una opción que puede ir en contra del poder constituido, es impedida por ese propio poder.
Una elección, en sentido político, sólo puede sostenerse en el derecho a optar sobre el propio cuerpo y la propia proyección de vida. Para creer en la democracia, las mujeres necesitamos creer que tenemos derecho a elegir la vida que nos conviene, sin la intervención de quien nos hace dudar de ello.
El diálogo entre mujeres nos urge nuevamente al encuentro.
Y digo diálogo y encuentro entre mujeres. Insisto: entre mujeres, eso es sin mediaciones de partidos, de iglesias, de organizaciones no gubernamentales. Para desconstruir el vínculo entre racismo y sexismo, entre control y represión, entre dirigencia y mediación.
En un diálogo no pueden haber dirigentes (líderes, les ha dado a las organizaciones no gubernamentales y a algunas instancias del estado en llamar a las mujeres con quien quieren establecer un contacto para mediatizar al colectivo. Con cuidados, no somos las mujeres, son las instancias que nos quieren controlar las que necesitan líderes). En un diálogo no pueden haber ideas a respetar por encima de la realidad que se confronta entre varias (por lo tanto no hay una idea feminista que esté por encima de otra). El diálogo se construye desde la horizontalidad del reconocimiento de la mutua importancia y el respeto al propio estar ante la otra.
Francesca Gargallo
Chihuahua, Chih., 8 de marzo de 2011